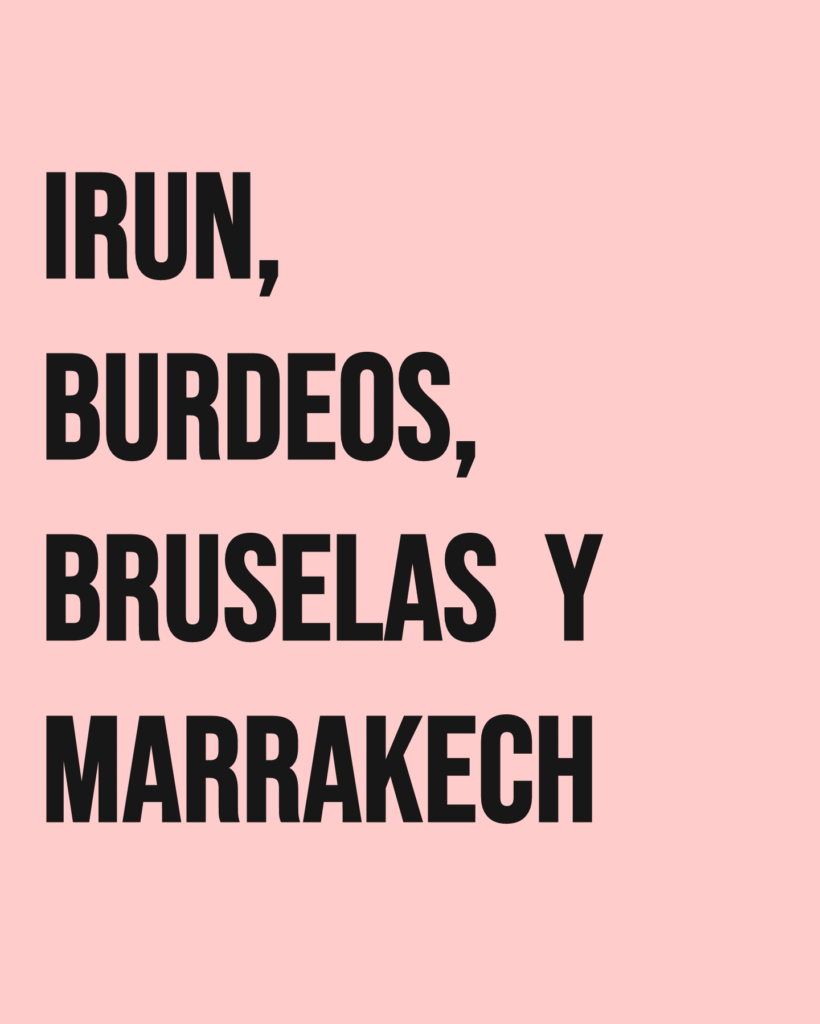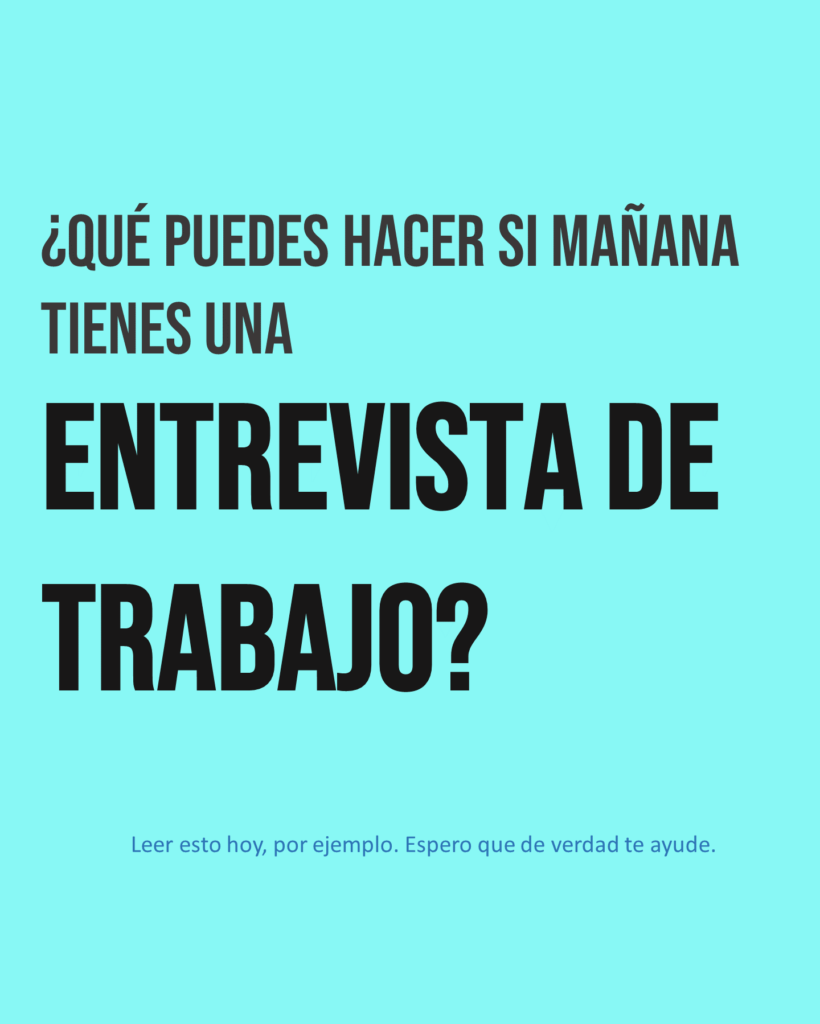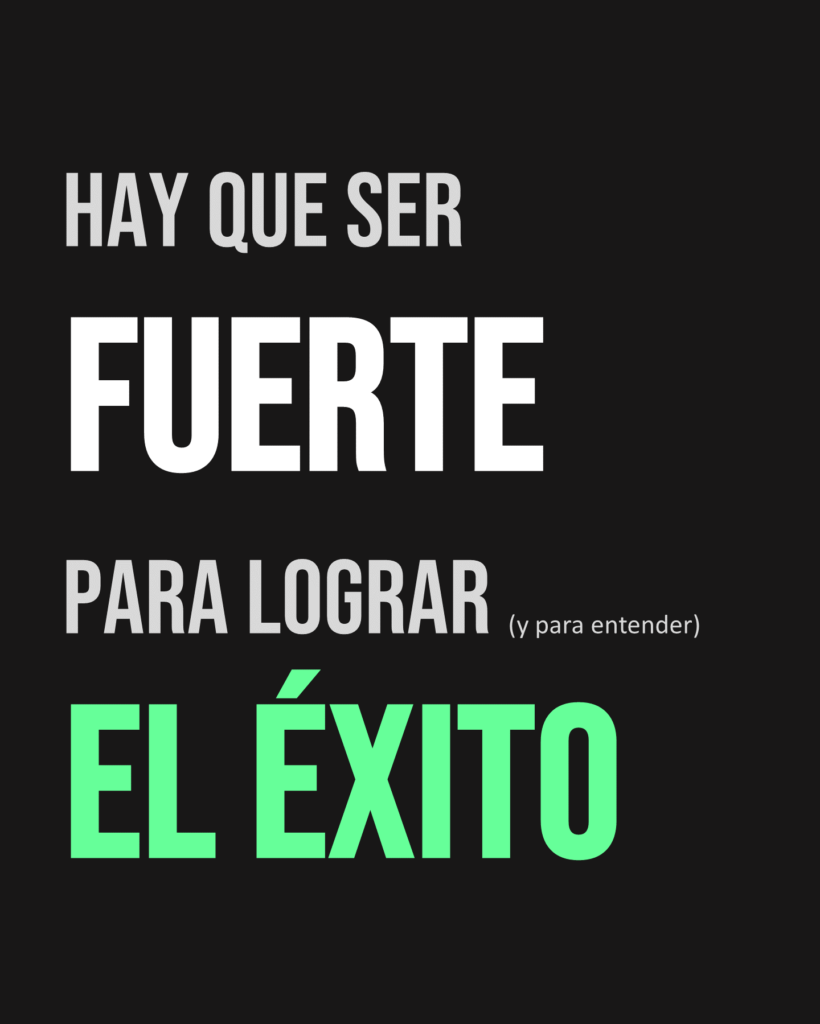Te voy a contar algo de lo que me acordé el otro día.
Un día duro en el colegio
Me pasó cuando tenía 8 años.
Había vuelto del colegio y la escena en casa era la siguiente.
Recuerdo a mis padres tumbados en el sofá del salón, cada uno en uno.
Mi padre quitó el volumen de la televisión y yo empecé a llorar parado delante de ellos.
No era un llanto de dolor. No se me había roto nada.
Más bien era un sollozo solitario y de desesperación.
La frustración y angustia que experimenta una persona cuando no sabe qué más hacer para sacar a un ser querido de la droga y llora sentada en la cama, apoyando los brazos sobre sus piernas, mirando a un punto fijo en la pared.
Ese sentimiento, dibujado en la cara de un niño de ocho años, con los problemas que puede tener un niño de ocho años y de pie frente a mis padres.
Ese día en el colegio había sido duro, joder.
– ¿Qué pasa Borja? – me dijo mi madre.
– Me han vuelto a llamar conejo, ama, Y he suspendido matemáticas.
Lo de los dientes lo dejé pasar porque ya tenía las herramientas necesarias para defenderme y no darle más importancia.
Tampoco te quedan más cojones cuando tienes un complejo con tus paletas, vas donde un profesional y el propio dentista te dice nada más abrir la boca:
-Joder, colega. ¡Menudos autobuses tienes ahí dentro!
Me dolió. Lo del dentista y lo que me dijeron en el colegio aquel día. Pero lo dejé pasar.
Lo que no dejé pasar fue el 4,6 en matemáticas.
–Yo no quiero ser tonto. – Les dije a mis padres.
Y ahí sí, rompí a llorar.
Esas palabras tan simples y tan inocentes las tengo grabadas a fuego en mi cabeza.
La frase era tan pura y para mí tenía una carga emocional tan terrible que no las puedo olvidar.
Me cago en la hostia, había estudiado mucho para aquel examen.
Hasta donde llega mi memoria, creo que ese fue mi primer suspenso.
La lección que aprendí
Mis padres intentaron tranquilizarme.
– Pues bueno Borja, ya lo recuperarás. No te preocupes.
Yo no lo entendía.
-¿Cómo que no me preocupe? – pensé.
Si alguien estudia, lo lógico es que apruebe, ¿no?
Mis padres me plantearon la posibilidad de ir a clases particulares.
¿Pero qué cojones voy a ir a clases particulares? Si tengo un profesor que ya me ha explicado la lección, ¿para qué necesito otro?
Hoy te respondería desde diferentes ángulos a esa reflexión y podría darte un buen rato de lectura. Pero no es en lo que quiero enfocarme.
Lo que saqué de aquel suceso fue la capacidad de encabronarme y darme con la cabeza contra la pared hasta que una de las dos, la cabeza o la pared, ceda y haga ‘crac’.
Normalmente suele ser la pared.
Ese momento en el que le das vueltas a lo mismo por enésima vez y, de repente, se te abre el cielo y aquello que has tenido delante durante días cobra sentido.
– Ah, ¡joder! ¿esto era? ¡Me cago en diez! ¿De verdad lo tenían que hacer tan complicado?
Hay que encabronarse. No he visto a ninguna persona de las que admiro triunfar y ser buena profesional sin encabronarse.
Si alguna vez compras alguno de mis cursos o te formas conmigo o te asesoro, notarás esa obsesión que tengo de aterrizarte lo que a mí me ha supuesto un esfuerzo enorme entender y de explicártelo como a mí me hubiese gustado que me explicasen el temario de aquel examen: como a un niño de ocho años.
Y hablando de explicar las cosas de manera sencilla te cuento lo siguiente:
El día 15 de este mes voy a hacer un regalo a todas las personas que están suscritas a mi lista de correo.
Para recibirlo solo tienes que formar parte de esa lista.
Si no formas parte y quieres recibirlo solo tienes que dejarme tu correo en el cajetín que hay aquí abajo. También si quieres recibir los siguientes correos y ya se ha pasado la fecha:
Chao.